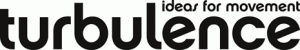¿Vida en el limbo?
Por Turbulence
Estamos atrapados en un limbo, ni lo uno ni lo otro. Por más de dos años el mundo ha sido arruinado por una serie de crisis interrelacionadas que no parecen que vayan a resolverse en el corto plazo. Las certezas incólumes del neoliberalismo, que nos sostuvieron durante tanto tiempo, han colapsado. Y, sin embargo, es como si fuésemos incapaces de pasar a otra cosa. Malestar y protestas han surgido en torno a distintos aspectos de las crisis, pero no hay evidencias de que se haya constituido una respuesta común o consistente. Una sensación general de frustración tiñe los intentos de ruptura con la ciénaga de un mundo en caída.
Hay una crisis de creencia en el futuro, que nos deja con la perspectiva de un infinito presente en decadencia que se sostiene por mera inercia. A pesar de toda esta confusión –una era de “crisis”, cuando parece que todo podría, y debería, cambiarse- tenemos la paradójica sensación de que la historia se ha detenido. Hay una falta de voluntad o una incapacidad para confrontar la escala de la crisis. Tanto las empresas como los gobiernos y los individuos se han puesto de cuclillas, con la esperanza de resistir a la tormenta hasta ver resurgir el viejo mundo en un par de años. Los intentos de ver signos de recuperación por toda parte toman erróneamente a esta crisis epocal como una crisis cíclica; no son más que amplias medidas promocionales. Si bien es cierto que se han utilizado sumas astronómicas de dinero para evitar el colapso completo del sistema financiero, dichos montos de rescate han sido empleados para prevenir el cambio, no para iniciarlo. Estamos atrapados en un limbo.
Crisis en el medio
Y, sin embargo, algo sucedió. ¿Recuerdan esos atemorizantes pero a la vez embriagadores días de fines del 2008, cuando todo pasaba tan rápido, cuando los viejos dogmas caían cual hojas en el otoño? Eran reales. Algo sucedió allí: los modos comprobados de hacer las cosas, bien ensayados luego de 30 años de neoliberalismo global, comenzaron a descascararse. Lo que se tenía por sabido dejo de tener sentido. Se produjo un desplazamiento en lo que llamamos la zona media (middle ground): los discursos y las prácticas que definen el centro del campo político.
Es cierto que la zona media no es todo lo que existe, pero es lo que asigna a las cosas del mundo un mayor o menor grado de relevancia, validez o legitimidad. Constituye un centro relativamente estable que funciona como punto de referencia para medir todo lo demás. Cuanto más lejos del centro se encuentre una práctica, idea o proyecto, más probabilidades hay de que resulte ignorado, públicamente desestimado o descalificado, o de algún modo suprimido. Cuando más cerca del centro, más probabilidades tendrá de ser incorporado –lo que, a su vez, producirá un mayor o menor desplazamiento del centro. En ninguno de los dos casos la zona media es definida “desde arriba”, como podría pensarse desde una pesadilla conspirativa, sino que emerge como resultante de los distintos modos de hacer y de ser, de pensar y de hablar, entrelazándose de tal forma que se refuerzan global e individualmente. Cuando más estos modos se unifican “desde abajo” como zona media, más capacidad adquieren para unificar “desde arriba”. En este sentido, los fundamentos de lo que llamamos “neoliberalismo” se dispusieron antes de que llamase algo por este nombre; pero el momento de la nominación implica un salto cualitativo: el punto en lo que ciertos lineamientos políticos, teorías y prácticas relativamente inconexas devienen un todo identificable.
El surgimiento de nociones como las de “thatcherismo” en el Reino Unido o “reaganismo” en los Estados Unidos signaron un momento histórico. Nombraron algo que ya hacía tiempo que se estaba constituyendo y que durante las últimas tres décadas ha dominado la zona media. El neoliberalismo, en sí mismo, es una respuesta a la crisis de la zona media anterior: el fordismo/keynesianismo. La era del New Deal y sus variados equivalentes internacionales había sido testigo del surgimiento de una poderosa clase obrera que había crecido acostumbrada a la idea de que sus necesidades básicas debían ser resueltas por el Estado de Bienestar, que el salario real siempre se incrementaría y que, en tanto clase obrera, siempre tendría derecho a exigir más. Al inicio, la pieza central del proyecto neoliberal consistió en atacar a esta “demandante” clase obrera y a las instituciones estatales en las cuales el viejo compromiso de clase se había enquistado. Se recortaron los recursos asistenciales, los salarios se mantuvieron estables o fueron forzados a decrecer y la precariedad devino, de forma progresiva, la condición general del trabajo.
Pero este ataque tuvo un costo. El New Deal había integrado a los poderosos movimientos de trabajadores –los sindicatos de masas- en la zona media, contribuyendo a estabilizar un largo ciclo de crecimiento capitalista. Y generó salarios lo suficientemente altos como para garantizar que todos los productos generados por un sistema industrial repentinamente mucho más productivo –basado en la línea de ensamblaje de Henry Ford y en la “organización científica del trabajo” de Frederick Taylor – pudiesen ser adquiridos. Poco a poco, el feroz ataque a las clases trabajadoras del Norte Global fue compensado con tasas de interés bajas (es decir, créditos accesibles) y mayor disponibilidad de mercancías de bajo costo, masivamente producidas en áreas del mundo donde se pagaban los más bajos salarios (por ejemplo, China). En el Sur Global, la perspectiva de alcanzar algún día un nivel de vida similar al del Norte fue prometida como si fuese una posibilidad. En este sentido, la globalización neoliberal fue la globalización del Sueño Americano: hacerse rico o morir intentándolo.
Claramente, el neoliberalismo también se apoyaba en cierto tipo de pacto (deal). Pero aquí la palabra cobra otro significado; se trata de un modo de atracción/incorporación profundamente distinto del fordista/keynesiano. Si éste implicaba fuerzas colectivas constituidas y visibles a través de figuras como los sindicatos o las organizaciones de campesinos, el “pacto neoliberal” funcionaba como una especie de rescisión del contrato original e interpelaba a los individuos directamente en tanto individuos. Se trataba de una zona media emergida de las prácticas, discursos y deseos “desviados” que buscaban formas de escapar al consenso previo (el temor de que los sindicatos se volviesen demasiado poderosos, la insatisfacción con la monótona uniformización de todo, las prácticas de corrupción para-estatal que compensaban la sobre-regulación de la vida, etc.) y que, como tales, tenían mucho que ver con la individualización. De hecho, esta nueva zona media se proponía crear un cierto tipo de individuo, un emprendedor atomizado, cuyos lazos sociales estuviesen subordinados al interés privado.
Crisis de lo común
Hoy el pacto neoliberal es nulo y vacío; la zona media se ha derrumbado. Ya no estamos en la época en la que el crédito de bajo costo, el incremento de las inversiones y la caída de los precios de las mercancías podían compensar el estancamiento de los salarios. Esos días han terminado, pero no se ha constituido ninguna nueva zona media. Nadie ha “suscripto” ningún nuevo “pacto” sustituto. Y así nos encontramos en un limbo.
Debe ser tenido en cuenta, sin embargo, que zona media y pacto no necesariamente van de la mano. Una nueva zona media puede resultar de un pacto, explícito (como el New Deal de los años 30) o implícito (como el neoliberalismo) y de hecho resultaría más firme y estable si así fuese. Pero un nuevo centro del campo político también puede emerger sin necesidad de pacto alguno. La zona media no requiere del grado de consenso que un pacto implica; es una condición suficiente, pero no necesaria. Implica siempre, sin embargo, un proceso de atracción e incorporación de fuerzas que podrían amenazarlo –y el grado en el que esto se realiza siempre es definido por la misma zona media emergente.
Suscribir un pacto es como acordar –conciente o inconcientemente- una tregua (temporaria) luego de una batalla feroz. Pero una zona media puede establecerse a sí misma en medio de un período de conflictos y resistencias en curso deviniendo una lucha de desgaste más prolongada. Desde nuestra actual posición estratégica, la incertidumbre es grande. No resulta posible predecir la duración o el resultado de la lucha por lo que se convertirá en el nuevo “sentido común” político. Ni siquiera los bandos de la disputa están claros, ya que sólo se pueden encontrar aliados una vez que la lucha se ha iniciado. Entonces, ¿quién luchará contra quién? ¿cuál será el terreno común (common ground) de los movimientos en las nuevas luchas y las que existirán consecuentemente?
Nuestro concepto de “terreno común” (common ground) es, como el de zona media (middle ground), una herramienta teórica. Lo utilizamos para nombrar las intersecciones y resonancias entre diversas luchas, prácticas, discursos, objetivos y referentes. En el anterior movimiento de globalización alternativa, el terreno común era el “No” compartido –contra la lógica monopólica del neoliberalismo- junto con el reconocimiento de la existencia de “muchos Sí” –la multiplicidad de las nociones alternativas de la economía, lo común y la sociabilidad. Durante años, muchos movimientos pudieron encontrarse y considerarse hermanados en este terreno común de rechazo al neoliberalismo –sin por ello negar las diferencias. Pero el desmoronamiento de la zona media implicó también la caída del terreno común fundado en el antagonismo a ella.
SUELOS CAMBIANTES
¿De la locura a la normalidad?
Hasta hace poco tiempo, cualquiera que hubiese sugerido nacionalizar los bancos hubiera sido considerado como un chiflado carente de los elementos más básicos de comprensión de la economía y del modo de funcionamiento de un mundo actual “complejo y globalizado”. El poder de la “ortodoxia” era tan intenso que una idea de ese tipo habría sido descalificada sin siquiera considerar la necesidad de formular una contraargumentación. Sin embargo, durante el año pasado, los gobiernos del mundo han efectivamente nacionalizado importantes secciones del sector financiero, entregando al mismo tiempo sumas vertiginosas de dinero público a las instituciones que permanecieron en la esfera privada. Movimientos similares hacia la “normalidad” han tenido lugar en el caso de ciertos discursos relacionados con el cambio climático y lo común. Todo político “serio” debe hoy por hoy al menos mostrarse preocupado por el calentamiento global. Y “lo común”, un tema que durante mucho tiempo fue exclusivo de la izquierda, ha ingresado también en el vocabulario de los intelectuales y políticos de centro: desde el creciente reconocimiento de los “beneficios públicos” ligados al acceso a medicamentos genéricos y otras cuestiones de propiedad intelectual hasta los comentarios cautelosos pero aprobatorios de publicaciones como The Economist, y el premio Nobel de economía otorgado a Elinor Ostrom por sus trabajos sobre lo común. Todos estos elementos reunidos podrían hacer pensar que el centro de gravedad del discurso público se ha desplazado a la izquierda.
Sin embargo, no puede pasarse por alto las recientes nacionalizaciones fueron justificadas como necesarias para salvar el capitalismo financiero, no como parte de un programa redistributivo, sin siquiera mencionar la posibilidad de una estrategia de transición socialista. En el mismo sentido, la nueva economía verde que ha encontrado hoy su lugar en la agenda pública de los políticos tiene como fin mantener un modelo productivista de desarrollo mediante su articulación con energías y procesos más sustentables.
Las cosas han cambiado, pero, en el limbo, descubrir hasta qué punto lo han hecho no es una tarea sencilla. Seamos claros, entonces, acerca del lugar donde las cosas han comenzado a suceder. Tal vez el cambio más obvio sucede al nivel de lo que puede ser dicho –de lo que puede ser aceptado como argumento válido en lugar de ser confinado a las regiones salvajes habitadas por los ideólogos trastornados y los ignorantes. En su apogeo, la ideología neoliberal resultó eficaz en el destierro de todo otro pensamiento ya que logró presentarse como una aplicación no-ideológica, meramente razonable, de la “ciencia” de la utilidad. Hoy, sin embargo, es posible ver (y decir) que los presupuestos de estas decisiones racionales eran, por supuesto, ideológicas. El mercado no tiende hacia el equilibro, la maximización del interés privado puede sobrepasar los instintos de autoconservación y conducir a resultados no optimizados, y en tiempos de crisis todo derrame (trickle down) es revertido en la ostentación regresiva de los salvatajes. Las premisas de esos argumentos supuestamente no-ideológicos –tales como la transformación del “mercado” en un hecho natural gobernado por leyes científicas accesibles a los economistas orto-doxos (“opinión correcta”) pero no a los hetero-doxos (“otra opinión”)- han sido depuestas. La ideología neoliberal extrema dejará de moldear el espacio de la política: ya no definirá sus términos ni establecerá lo correcto y lo incorrecto (inversión en lugar de gasto público, eficiencia privada contra ineficiencia pública, economía de mercado y no planificación) y cesará de atraer hacia sí mismo el centro de gravedad del debate público. La ortodoxia neoliberal ya no constituye la zona media de la política ni es el punto de referencia utilizado para situar toda otra opinión.
Liberalismo Zombi
Pero la desaparición de esta zona media ideológica, ¿significa que la era neoliberal ha realmente terminado? ¿O se trata de una pausa, de alguna forma de dieta radical para deshacerse de las instituciones y el capital ineficientes, orientada al resurgimiento de un neoliberalismo renovado? Por un lado, la reciente manía de salvatajes, más que una reestructuración del sistema bancario y una subordinación política del capital financiero, ha significado un masivo robo de guante blanco de los recursos públicos que intensificó un proceso de tres décadas de distribución regresiva de la riqueza. Por otra parte, este descomunal atraco ha perdido toda justificación ideológica y se ha revelado como lo que es: robo. El neoliberalismo siempre ha tenido dos caras. Constituía tanto un contraataque de las elites sobre las conquistas sociales que los trabajadores y demás movimientos sociales habían logrado desde los años 30 en adelante -un intento de producir una redistribución regresiva de la riqueza- como un proyecto ideológico que clamaba por liberar a “los mercados” de las intervenciones injustificadas de los estados e instituciones afines.
¿Qué queda del neoliberalismo una vez que ha perdido su relleno ideológico? Ya no constituye un programa político-económico (relativamente) coherente: se ha convertido en un conjunto de actividades de saqueo perpetradas por un ejército en retirada, un modo de entrampar por un tiempo al sistema político antes de tener que renunciar a su control. Pero estas trampas, incluso despojadas de su camuflaje ideológico, siguen siendo peligrosas y hasta mortíferas. En todos los países que han sufrido crisis financieras y en los que se han realizado salvatajes los enormes déficits públicos que se han generado están siendo utilizados, por las mismas fuerzas sociales que se han visto (en términos absolutos) beneficiados por los mismos, para plantear que deben ser pagados mediante más ciclos de austeridad y recortes del gasto público. Al entregar el control a “manos seguras” fuera de toda forma de contabilidad, el neoliberalismo queda atrapado. Se trata de un hábil truco: el sector financiero utiliza las deudas surgidas por su salvataje para asegurar la continuidad de su control sobre las políticas de gobierno.
La imagen es confusa, y se vuelve todavía más. A medida que el crédito desaparece y los precios de los alimentos y de la energía aumentan, los trabajadores siguen mal pagados y, en el Norte, sobreendeudados. Una “recuperación” que no aumente ampliamente los salarios o cancele las deudas personales no va a cambiar nada de eso. El pacto ha caducado. Pero si ya no hay pacto ni ideología, ¿cuál es hoy la base social del neoliberalismo –cual es el bloque de poder neoliberal? Para decirlo de forma breve, se encuentra, si no totalmente destruido, al menos desorganizado. Ya no hay grupo social alguno que pueda afirmar de forma creíble su “liderazgo” en la sociedad, la política, la cultura o la economía. “El centro no se sostiene”, la zona media se ha roto, dejando atrás a un ejército confundido y vicioso, instituciones que ya no se encuentran guiadas por un marco coherente y partidos políticos que todavía intentan disputar el poder pero que carecen de programas reales.
Si el bloque de poder es débil y se encuentra comprometido con un evidente saqueo a gran escala del sistema que solía manejar y si –por sobre todas las cosas- el núcleo ideológico del neoliberalismo es cosa del pasado, ¿por qué, entonces, no logra emerger una nueva zona media? ¿Por qué no existen consecuencias prácticas del desplazamiento discursivo hacia la izquierda? La respuesta radica, al menos parcialmente, en el hecho de que el proyecto neoliberal se apoyaba mucho menos en la ideología de lo que sus críticos tendieron a pensar. Las teorías e ideologías son utilizadas para crear ideólogos y activistas neoliberales, pero la persuasión a través de la argumentación no es el modo en el cual el neoliberalismo transforma nuestras subjetividades y los límites de lo que percibimos como posible. Estos cambios se producen de formas más operacionales que ideológicas, es decir, a través de intervenciones sobre la composición de la sociedad. El neoliberalismo reorganiza los procesos materiales en función de crear la realidad social que su ideología afirmaba que ya existía. El neoliberalismo intenta producir sus propios supuestos y condiciones.
Más que ser persuadidas por el poder de la argumentación neoliberal, las personas son entrenadas para verse a sí mismas como esas elusivas criaturas que pueblan las teorías económicas liberales: los maximizadores racionales de beneficios. Este entrenamiento opera a través de la participación forzada en los mercados, no sólo en nuestras actividades económicas sino en cada esfera de nuestras vidas: en la educación, el cuidado de la salud, la atención de los niños, etc. Tomemos como ejemplo el sistema educativo en Gran Bretaña. Un ejército de inspectores y estadísticos gubernamentales compilan montañas de datos sobre rendimiento escolar; se espera de los padres que, por su parte, utilicen esta información para realizar la mejor decisión en lo que respecta a la elección de una institución educativa para sus hijos. La educación es considerada como una preparación de los cuerpos para el mercado de trabajo, así que la “elección racional” es invocada para justificar la orientación de ciertos estudiantes hacia el aprendizaje de oficios desde una edad temprana. Mientras tanto, muchos padres “de clase media” intentan maximizar las probabilidades de que sus hijos tengan “el mejor punto de partida en la vida” contratando tutores privados o arrastrándose a sí mismos a la iglesia cada domingo (ya que las escuelas religiosas anglicanas tienen reputación de ser las mejores).
Efectivamente, las personas son obligadas a convertirse en “capital humano”: pequeñas empresas atrapadas en la competición con las demás, átomos aislados enteramente responsables de sí mismos. En este contexto, aceptar el pacto “individual” ofrecido por el neoliberalismo tenía sentido. El neoliberalismo no es –o, mejor dicho, no era- sólo una cuestión de cambios en la gobernabilidad global o en el modo en el que los Estados deben ser gobernados; siempre se trató de la gestión de los individuos, de cómo deberíamos vivir. El neoliberalismo constituyó un modelo de vida y luego estableció mecanismos de pastoreo que nos condujeron hacia la “libre” aceptación de esa forma de vida. Los dados están cargados. Hoy, si uno quiere participar en la sociedad, debe comportarse como un homo economicus.
En muchos sentidos, es esta codificación neoliberal, no sólo de las instituciones y de los programas de política pública, sino de nuestras propias subjetividades, lo que nos mantiene atrapados en el limbo. El neoliberalismo está muerto, pero no parece darse cuenta de ello. A pesar de que el proyecto “ya no tiene sentido”, su lógica continúa continua marchando, como un zombi en una película de horror de la década del 70: horrible, persistente y peligrosa. Si ninguna zona media logra adquirir la suficiente consistencia para reemplazarlo, esta situación podría durar cierto tiempo… todas las crisis más importantes –la económica, la climática, la alimenticia, la energética- permanecerán irresueltas; el estancamiento y la deriva a largo plazo quedarán instituidas (recordemos que la resolución de la crisis del Fordismo llevó toda la década del 70 y algo más). Así es la “no-vida” de un zombi, un cuerpo escindido de sus metas, incapaz de adaptarse al futuro o de elaborar planes. Un zombi sólo puede actuar de forma rutinaria, sigue funcionando incluso mientras se va descomponiendo. ¿No es ésta nuestra situación, en el mundo del neoliberalismo-zombi? El cuerpo del neoliberalismo se tambalea pero sigue, sin dirección ni teleología.
Todo proyecto que se proponga terminar con este zombi tendrá que operar simultáneamente en distintos niveles, como lo hizo el propio neoliberalismo. Esto significa que deberá estar articulado a una nueva forma de vida. Y deberá comenzar aquí y ahora, en la actual composición de la sociedad global, grandes partes de la cual todavía se encuentran atrapadas por la lógica del zombi neoliberal. Este es el mayor desafío de aquellos que promueven un “Nuevo Pacto” o un “Nuevo Pacto Verde”. No se trata tan sólo de cambiar el modo de pensar de las elites o de incursionar en el gasto público: lo que se requiere es un cambio más radical. No sólo una modificación en la cabeza de la sociedad, sino una transformación del cuerpo social.
El medio y lo común
Resulta posible detectar muchos síntomas de decaimiento de la vieja zona media. En cierto sentido, es en este punto donde yace la significación del fenómeno Obama: un proyecto político que llega al poder en medio de una marea de vagas promesas de “esperanza” y “cambio” habla menos de la fuerza de sus propias ideas que de la debilidad de las ideas de los demás. Mientras, al otro lado del Atlántico, hemos visto el colapso de la izquierda parlamentaria en una serie de elecciones recientes. Los partidos políticos de la centroizquierda europea –tanto los que se encontraban en funciones de gobierno como los que no- han sido castigados en los cuartos oscuros, mientras el voto derechista se ha sostenido mejor en términos generales. Muchos han quedado desconcertados por esta situación, pero la izquierda que abrazó el neoliberalismo se convirtió en su creyente más ferviente: fue ella la que llegó a considerar al neoliberalismo una fuerza progresiva que podría llevar el desarrollo incluso a los pobres del mundo. (No hay mayor fanático que el converso). Fue la oclusión de esta ilusión la que condujo al colapso de la izquierda neoliberal.
¿Significa esto que los muchos críticos de izquierda del neoliberalismo (y, en ocasiones, del capitalismo) –desde los partidos de izquierda radical hasta los alter-globalistas de Seattle y Génova- pueden ahora simplemente regodearse en una oleada de autosatisfacción? ¿Pueden ahora afirmar que estaban en lo cierto al oponerse no sólo a la tríada neoliberal de la financiarización, la desregulación y la privatización sino también a la Tercera Vía de Blair? Nosotros nos consideramos parte de dicho espacio crítico, y ciertamente hemos estado en lo cierto acerca de algunas de estas cosas –pongamos por caso, la inestabilidad del sistema crediticio neoliberal. Pero uno de los peores errores que podríamos cometer en este momento sería asumir que las viejas respuestas y certezas son todavía válidas. Con la desaparición del viejo terreno común anti-neoliberal y la emergencia de nuevas luchas, debemos no sólo replantear la pregunta sobre quiénes somos –o éramos- “nosotros”. Sino que debemos construir un nuevo “nosotros”. Necesitamos estar atentos a las respuestas emergentes ante la actual coyuntura. Es preciso que desarrollemos una nueva capacidad de reconocer en qué niveles estas respuestas se comunican, desplegando un intento activo de identificar los puntos donde se superponen y se refuerzan mutuamente. Dicho de otro modo, necesitamos crear, identificar y nombrar, de forma colectiva, nuevos terrenos comunes.
La tarea de nombrar un terreno común es, en su mayor parte, una actividad analítica: se trata de identificar los componentes y las direcciones de las distintas trayectorias y actuar sobre estos elementos para fortalecer las dimensiones comunes, avanzar sobre las tensiones resolubles y poder situar las fuentes de las irresolubles. Es evidente que el acto de nombrar algo como terreno común siempre implica proponer una síntesis parcial; pero esta síntesis sólo puede ser tan efectiva como profundo el análisis que la sostenga. Sólo funciona en la medida en que el nombre signifique algo para aquellos a los que se propone interpelar.
Los terrenos comunes, como las zonas medias, tienen una doble faz. Por una parte, una faz “objetiva”: diversas prácticas, proyectos y subjetividades pueden compartir aspectos comunes o incluso resonar mutuamente, inclusive si no se conocen entre sí. Y, por otra parte, los terrenos comunes pueden tener una faz subjetiva que requiere cierto nivel de autoconciencia y una capacidad para reconocer lo que resulta común con otras luchas y proyectos. El “un mismo No” del rechazo al neoliberalismo es un ejemplo evidente de este tipo de un terreno común autoconciente y subjetivo. Identificar los terrenos comunes requiere de un esfuerzo activo, pero identificar y mantener un terreno común ayuda a incrementar su eficacia. Esta autoconciencia genera un bucle de retroalimentación que permite que el terreno común gane consistencia y sobrepase la capacidad de contenerlo de la zona media establecida. Los terrenos comunes contienen un elemento de autonomía, una capacidad de plantear sus propias preguntas en sus propios términos.
Esto conduce a la siguiente cuestión: ¿Cómo afectan los terrenos comunes a las zonas medias? Para comenzar, eso suele suceder de modos que resultan invisibles, como fuerzas centrífugas que se contraponen a la atracción centrípeta de las zonas medias. Se trata de las nuevas prácticas y formas de vida que se desvían de la síntesis; se propagan sin necesariamente constituir un desafío visible a la zona media. Podemos tomar como ejemplo las numerosas luchas ocultas de los trabajadores de las fábricas o de las oficinas que ralentizan el ritmo de trabajo sin llegar a la huelga; el impacto en la sociedad de la construcción por parte de gays y lesbianas de nichos para sus deseos; el efecto de las religiones sincréticas en África y Latinoamérica, con indígenas y esclavos que ponían en práctica sus tradiciones bajo las narices de los colonizadores. O el advenimiento de la píldora y la forma en la que las mujeres la utilizaron para incrementar su poder sobre sus propios cuerpos, produciendo mutaciones en las relaciones sexuales y en los roles e identidades sociales.
Este tipo de fenómenos devienen visibles cuando comienzan a tener roces con la zona media, entrando en conflicto con prácticas e instituciones preexistentes. Los terrenos comunes problematizan la forma en la que la zona media ha configurado el mundo, planteando problemas que ésta no puede cernir. Los efectos de este tipo de terrenos comunes innominados y las mutaciones que producen pueden aun ser limitados y suelen ser acompañados por alguna forma de descalificación o represión. Los terrenos comunes devienen más potentes y sus efectos más pronunciados cuando son tanto visibilizados como nombrados. Es en ese momento cuando su fuerza centrífuga se transforma en antagonismo abierto.
Pero este antagonismo no es simplemente un fin en sí mismo. Durante la década del 90, cuando la zona media neoliberal atravesaba su momento de mayor fortaleza, su período más “hegemónico”, resultó necesario nombrar y sostener un antagonismo que se mantuvo a distancia de la zona media, precisamente porque uno de los dogmas neoliberales –el “fin de la historia”- había proclamado también el fin de todo antagonismo. Hoy la situación es distinta. A escala global, la izquierda parece débil, pero la simultánea y equivalente debilidad de la zona media nos otorga -a “nosotros”- una capacidad única para intervenir en la configuración de la nueva zona media. La tarea de nombrar nuevos terrenos comunes incrementa al mismo tiempo nuestra capacidad dar forma al resultado de las múltiples crisis globales, permitiéndonos incidir en el modo en el que son abordadas.
Debemos ser concientes, sin embargo, de que la emergencia de un nuevo terreno común que perturbe a la zona media no es necesariamente algo bueno. Podríamos, en este sentido, tomar como ejemplo la génesis misma del neoliberalismo. La Sociedad de Mont Pelerin, fundada por Friedrich Hayek en 1947, estudió las ideas de libremercado durante la “era dorada” del Keynesianismo, del mismo modo que lo hicieron los simpatizantes reunidos en torno a la escritora y filósofa ruso-americana Ayn Rand en la década del 50. Entre los miembros de la Sociedad de Mont Pelerin podemos encontrar a George Shultz y a Milton Friedman –Shultz trabajó luego bajo las administraciones de Nixon y Reagan y, en la Universidad de Chicago, ambos hombres formaron a los “Chicago Boys” que liberalizaron las economías latinoamericanas en las décadas del 70 y del 80. El joven Alan Greenspan, que luego devino presidente titular de la Reserva Federal, formaba parte del círculo de Rand. Estos pensadores y activistas del libremercado articularon un terreno común que alteró profundamente la zona media Keynesiano-Fordista, para luego avanzar en su destrucción.
¿Hacia nuevos terrenos comunes?
Es posible que estemos atrapados un limbo pero, al mismo tiempo, nuestra historia se sigue haciendo. En los últimos años hemos visto la irrupción de una multiplicidad de luchas, con diferentes grados de visibilidad. En ciertas partes del Norte global ha surgido y se ha expandido velozmente un movimiento de acción directa contra el cambio climático y a favor de la justicia climática. Ha habido un incremento de la actividad política en las universidades –como la ola de ocupaciones y huelgas italianas contra la Ley de Reforma Educativa y las protestas masivas contra los aranceles universitarios y la pérdida de empleos en la Universidad de California. En algunos casos, han surgido movimientos de protesta en torno a cuestiones ligadas directamente a la crisis financiera, por ejemplo, en Islandia, Irlanda, Francia (¿recuerdan los secuestros de ejecutivos?); o, como en Grecia, los movimientos se han montado sobre el malestar social generalizado derivado de la falta de perspectivas para la “generación de los 700 euros”. En Latinoamérica, claramente la parte del mundo donde las fuerzas de izquierda se encuentran en su punto de mayor ascendencia, se han producido luchas indígenas explosivas en torno al control de los recursos naturales. Los indígenas del Perú confrontaron exitosamente al gobierno y al ejército para evitar la destrucción de bosques y modos de vida en busca de nuevas fuentes de petróleo. En otros lugares, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger ha logrado paralizar al ejército nigeriano, desbaratando muchos de los proyectos de la empresa Shell en la zona. En Corea del Sur, trabajadores despedidos ocuparon la planta automotriz SSang Yong en Seúl, combatieron a la policía y al ejército y sólo fueron desalojados luego de una enorme operación de seguridad.
Si bien la lista podría continuar, es difícil eludir la sensación de que cada una de estas luchas ha permanecido relativamente separada de las demás. No han resonado lo suficiente como para constituir nuevos terrenos comunes. Pero podemos estar seguros de algunos puntos y, a partir de ahí, podría resultar posible identificar ciertas tendencias emergentes. En primer lugar, sabemos que en una crisis epocal como la que estamos atravesando tanto una nueva zona media como un nuevo terreno común deberán emerger inicialmente en torno a las problemáticas que pusieron de rodillas a la vieja era.
Tomemos nuevamente como ejemplo al Fordismo. Para la década del 70, la persistencia de los altos salarios no sólo condujo a una crisis de rentabilidad, sino que también provocó una preocupación generalizada que consideraba que los sindicatos se habían vuelto demasiado fuertes, el Estado demasiado expansivo y burocrático y la vida demasiado uniforme. El éxito del proyecto neoliberal, al menos en tierras anglo-americanas, radicó parcialmente en que abordó de modo efectivo dichos problemas, capturando los deseos, prácticas y discursos que anteriormente eran considerados “desviados” y prometiendo a los individuos la capacidad de realizarlos. Cuando el neoliberalismo aplastó a los sindicatos, contrajo la burocracia del Estado de bienestar, terminó con el estancamiento y venció a la inflación, por una parte respondió de manera efectiva a los problemas que habían puesto de rodillas al viejo New Deal y por otra parte estableció condiciones de emergencia de un nuevo conjunto de problemas sistémicos.
La primera y más inmediatamente evidente problemática en la crisis del neoliberalismo se muestra de modos muy distintos según el punto en el que nos hallemos parados. Lo que desde arriba se ve como una “crisis económica” (crecimiento rentabilidad y demanda insuficientes) desde abajo se vive como una “crisis de la reproducción social”. El desempleo crece y los déficits nacionales generan crecientes constricciones a la seguridad social. La respuesta zombi-liberal ha implicado, a la larga, su propia derrota: el salvataje a los bancos y a algunas empresas bien conectadas (pero con un enorme costo para los Estados, incrementando el déficit público) y el intento de volver a inflar la burbuja del crédito blando se sostiene en la esperanza de que alguien volverá a pedir prestado el dinero disponible. Pero no hay ninguna nueva fuente de demanda masiva, ningún consumidor de último recurso, ninguna oportunidad para inversiones de gran estala. Al final de este camino no hay otra cosa que la ruina.
Resulta evidente que estas dos perspectivas distintas para la misma crisis reclaman dos diferentes respuestas “lógicas”. Mientras la reacción del liberalismo zombi tiene sentido desde el ángulo de su propia lógica, la respuesta apropiada a la crisis de la reproducción social tal vez radique en una estrategia de comunización (commoning) consistente en la defensa, creación y expansión de recursos comunes y accesibles para todos: expandir el trasporte público, socializar la atención de la salud, garantizar una renta básica y demás. Este tipo de estrategia podría alcanzar dos metas esenciales e interrelacionadas. En primer lugar, abordaría nuestros temores más inmediatos de perder nuestros medios de sustento –porque crearía espacios en los que la reproducción social resultaría posible fuera de los circuitos del capital hoy en crisis. En segundo lugar, podría contrarrestar la atomización causada por tres décadas de subjetivación neoliberal en los mercados. Si las interacciones mercantiles producen sujetos mercantiles, implicarse en procesos de comunización produce subjetividades “comunísticas” (‘commonistic’ subjectivities). Y si otra respuesta, igualmente “lógica”, a la crisis económica es el intento de excluir a ciertas personas de los recursos colectivos, entonces la creación de espacios comunes abiertos (open commons) constituirá una respuesta a la crisis de la reproducción social para contrarrestarla. Dichos espacios debilitarían también las políticas nativistas y racistas que están ganando terreno, principalmente en Europa, pero también en zonas de África y Asia.
Una segunda problemática central es la de la biocrisis, las múltiples crisis socio-ecológicas que el mundo sufre en la actualidad como consecuencia de la contradicción entre la necesidad capitalista de un crecimiento infinito y el hecho de que vivimos en un planeta finito. Una vez más, existen dos caras de esta biocrisis. Desde la perspectiva de los gobiernos y del capital, es considerada como una amenaza para la estabilidad social. El cambio climático está desarticulando medios de vida, lo cual incrementa la cantidad de personas obligadas a asegurarse la reproducción social por medios ilegales. La posibilidad de que se generen movimientos de “refugiados climáticos” de gran escala es un temor de muchos gobiernos. La piratería es una respuesta de los pueblos pesqueros de Somalía y otros países a la sobrepesca en ciertas en el Cuerno de África. Pero los Estados y el capital perciben también de forma precisa que estas amenazas a la estabilidad social constituyen también oportunidades para la relegitimación de la autoridad política, la expansión del poder gubernamental y el lanzamiento de un ciclo de crecimiento económico “verde”, alimentado por el uranio y la austeridad.
Pero la biocrisis, como su nombre lo implica, es una crisis que amenaza la vida; y, en forma desproporcionada, las vidas de aquellos que menos han hecho para provocarla. De modo creciente, los movimientos que confluyen en el abordaje de esta contradicción –entre el capital y la vida, el crecimiento y sus límites- lo hacen en torno a la noción de justicia climática: la idea de que las respuestas a la crisis deberían deshacer antes que exacerbar las injusticias y las asimetrías de poder existentes, siendo construidas a través de la participación directa de los afectados.
Es evidente que no podemos estar seguros de que surgirán nuevas zonas medias y terrenos comunes en torno a estas cuestiones –la crisis económica / de la reproducción social y la biocrisis- pero estamos convencidos de que cualquier nuevo proyecto exitoso deberá abordarlos a ambos.
De lo común a las constituciones
Permitir que surja un nuevo terreno común implica una especie de momento de gracia, un distanciamiento de los presupuestos, tácticas y estrategias del ciclo de luchas contra el neoliberalismo y la globalización que tuvo lugar a fines del siglo pasado. El terreno común construido y sostenido en ese período deberá ser recompuesto a través del prisma de nuestra situación contemporánea.
El movimiento antiglobalización siempre sospechó de –y con frecuencia se opuso a- las instituciones en sí, a las formas constituidas del poder. Esta sospecha resultaba evidente, por ejemplo, en las tensiones internas de una de sus formas más institucionalizadas, el Foro Social Mundial (FSM). El escepticismo del movimiento antiglobalización tenía, por supuesto, buenos fundamentos: era el resultado del reconocimiento generalizado de la exitosa colonización de la mayoría de los partidos democráticos y de los sindicatos por parte de la ideología neoliberal.
Pero cuando irrumpió la crisis del neoliberalismo se volvió evidente que esta desconfianza hacia las instituciones se había traducido en una incapacidad para dar forma de modo consistente a la política y a la economía. El antagonismo hacia las instituciones como fin es sí mismo es un callejón sin salida. La capacidad de dejar vacantes las instituciones producía un espacio libre que la política, que aborrece el vacío, tendía a recubrir con los cálculos de las cooptaciones asistemáticas. Cuando los momentos de antagonismo no forman parte de procesos en curso de construcción de autonomía y constitución de nuevas formas de poder, suelen incrementar los riesgos de disipación o, aún peor, de contragolpe. Hoy es necesario algo más que muestras de fuerza esporádicas: necesitamos modos de organización que tomen como punto de partida la gestión colectiva de las necesidades, que politicen las estructuras y los mecanismos de la reproducción social, que construyan su fuerza desde allí. ¿Qué configuraciones podrían adoptar estos modos de organización en el clima actual? ¿Campañas contra las ejecuciones hipotecarias, en torno al costo de las expensas, la deuda privada, los recursos energéticos? En todo caso, lo que resulta necesario es desarrollar intervenciones que partan de la vida común y que tomen consistencia a partir de ello; utilizando a los momentos de antagonismo –en lugar de tomarlos como fines en sí mismos- como un modo de incrementar su poder constituyente.
Una década atrás, con la doctrina neoliberal en el pico de su poder y con la mayoría de los caminos institucionales bloqueados, el rechazo generalizado constituía una táctica verosímil. Pero el suelo quebradizo del presente nos plantea problemáticas muy distintas.
De hecho, existen algunos ejemplos de importantes transformaciones que han logrado inscribirse en formas institucionales. Los más destacables son, sin lugar a dudas, los procesos constituyentes en Bolivia y Ecuador, que han producido constituciones políticas que representan innovaciones radicales, no sólo en relación a las historias nacionales de cada país, sino también con respecto al derecho constitucional en sí mismo. En primer lugar, dan forma a un nuevo arreglo de fuerzas en el cual, por primera vez en la historia de estos países, la vasta mayoría de la población realmente tiene voz y cierto grado de representación. Pero hay algo incluso más importante: al instituir la pluri-nacionalidad como principio de Estado, ambas constituciones establecen una destacable ruptura con las nociones modernas de soberanía, instituyendo formas de soberanía múltiples y autónomas dentro del mismo Estado y reconociendo a la vez la deuda histórica del proceso colonizador. En el caso de Ecuador, de hecho, no sólo la plurinacionalidad sino también el concepto indígena del “buen vivir” (sumak kausay) y los “derechos de la Naturaleza” son convertidos en principios. Estos últimos, una invención única en la historia del Derecho, se deducen directamente del primero: el “buen vivir” involucra necesariamente al entorno en el cual la vida tiene lugar –no como la fuente de la subsistencia sino como el medio en el que se subsiste. La idea de que el mundo había encontrado en el Estado parlamentario una forma definitiva, no perfectible, era central en la doctrina del “fin de la historia”. El ciclo de la globalización alternativa se oponía de forma tajante a esta doctrina pero al mismo tiempo parecía aceptar la premisa en su forma invertida: las instituciones no pueden cambiar. Pero rechazar las instituciones tal como las conocemos no necesariamente implica rechazar a las instituciones en sí.
Estas constituciones sólo pueden ser un principio y, en cierto sentido, sólo es a partir de que están escritas que el proceso constituyente real comienza, al proponerse que la letra del texto se materialice en transformaciones reales. Este es, en realidad, el verdadero desafío que la “Marea Rosa” latinoamericana tendrá muy pronto que afrontar: el interrogante radica no tanto en los contragolpes cada vez más y mejor organizados (como en el caso de Honduras) sino en el futuro de sus más aclamadas experiencias “exitosas”. Por supuesto que esta es también una cuestión vinculada a la producción de una nueva zona media y un nuevo terreno común: la cuestión es ver qué tan lejos de la vieja zona media pueden llegar estos procesos y qué nuevos terrenos comunes tendrán que ser construidos para poder tener efecto sobre ellos. Las recientes experiencias latinoamericanas han resultado, y siguen resultando, contradictorias: el reconocimiento de los “derechos de la naturaleza” y del “buen vivir” va de la mano con una resurrección del “desarrollismo”, el incremento de la explotación de los recursos naturales y un renovado énfasis en la exportación de materias primas. La pregunta es si el poder constituyente de los actuales movimientos ya se ha agotado por entero en este proceso. ¿Será el periodo que viene momento de consolidar lo conseguido en lugar de subir la apuesta? ¿ Será momento de desplegar maniobras tácticas de resguardo en lugar de ensayar movimientos estratégicos? Tanto en Brasil como en Bolivia, Venezuela, etc. ¿surgirán nuevas dinámicas por debajo del Estado que reaviven la energía transformativa que creó la situación actual o seremos testigos de su enfriamiento y cristalización?
*****
¿Qué tan relevantes son estos procesos para quienes nos encontramos fuera de Latinoamérica? En muchos sentidos, este continente, con sus actores institucionales receptivos al terreno común de los movimientos sociales, parece una anomalía. Más aún, tal vez su estatus anómalo sea un síntoma de la quiebra del neoliberalismo. La mayor parte del mundo enfrenta síntomas e interrogantes muy distintos: si el liberalismo zombi es una modalidad de gobierno en curso, ¿cómo resultaría posible que los movimientos sociales incidan sobre el mundo? Si no existe una zona media dominante contra la que los terrenos comunes emergentes puedan desarrollar su fricción, ¿cómo se volverán visibles las luchas? ¿cómo darle forma al antagonismo contra un enemigo incoherente? Si las subjetividades neoliberales continúan reproduciéndose, ¿cómo interrumpir este proceso para crear nuevos sujetos con horizontes expandidos?
Muchas de las luchas actuales parten de la premisa de que el liberalismo zombi no persistirá y de que una nueva zona media emergerá. Por ejemplo, para los movimientos en torno al cambio climático la batalla no es sólo contra la inacción sino simultáneamente contra la forma en la que se formulan tanto el problema como las posibles soluciones. Desde esta perspectiva, la anomalía latinoamericana puede ser considerada como un punto de referencia en torno a las problemáticas de un futuro potencial que podría de pronto resultar oportuno. Esta es la verdadera dificultad para actuar durante una crisis. Cuando el futuro es tan poco claro, es necesario operar en varios mundos distintos al mismo tiempo. Será necesario nombrar un terreno común y a la vez mantenernos abiertos a nuevas posibilidades. Deberemos buscar interlocutores institucionales, aceptando al mismo tiempo que, en parte, tendremos que crearlos nosotros mismos. Será necesario construir las condiciones para la emergencia de una nueva zona media, evitando a la vez quedar atrapados en ella.
Se trata, por supuesto, de tareas difíciles, pero así es como se construye un nuevo “nosotros”. El paso más pequeño podrá parecernos casi imposible ahora, pero tenemos que recordar que, una vez que un nuevo terreno común comience a tomar forma, las cosas pueden llegar a moverse muy rápido. Es tal la fragilidad del actual estado de cosas que un pequeño movimiento puede llegar a tener efectos dramáticos. Transformar un mundo atrapado por la entropía en un mundo llevo de potencial puede llegar a ser algo que no requiera demasiado esfuerzo.
Turbulence
Diciembre de 2009
Turbulence son: David Harvie, Keir Milburn, Tadzio Mueller, Rodrigo Nunes, Michal Osterweil, Kay Summer, Ben Trott.
Traducido por Franco Ingrassia.
This Spanish translation was originally published in the Spanish language edition of Turbulence which is available in full online here [PDF]. The English original was published as the editorial to Turbulence 5. The following translations are also available: Danish | Dutch | German